El 18 de octubre abrió en la casa de cultura de Sangüesa la exposición "El ojo electrónico". Es una colección de fotografías hechas con microscopio electrónico por Javier Vesperinas, el técnico de la UPNA que maneja dicho microscopio en el servicio de apoyo a la investigación. Son fotos muy curiosas de cosas cotidianes, granos de sal y de azúcar, la punta d eun bolígrafo o las alas de una mosca. Una muestra de lo que cambia el mundo cuando lo miramos a otra escala.
Me tocó a mí iagurarla con una breve charla sobre la historia de la microscopía, la propia exposición y, para no perder la costumbre, un poco de "cacharrismo" al respecto. Hicimos el microscopio consistente en poner una gota de agua sobre la lente de la cámara del movil (con un pastiquito para evitar dañarla, claro) y el del láser verde (ya contado con detalle antes).
Esta exposición viaja dentro del programa "antenas de la UPNA", un intento de extensión territorial de la universidad al territorio navarro más allá de Pamplona centrándose especialmente en lo cultural. Esperemos que funcione bien, esa extensión es muy importante (por contraposición con otras mucho más caras e inútiles). Asistió poca gente a la inaguración, pero lo pasamos fenomenal.
jueves, 18 de octubre de 2018
martes, 16 de octubre de 2018
Jornada sobre Aprendizaje-Servicio en la UPNA
El aprendizaje- servicio es una metodología docente en la que los estudiantes han de realizar un proyecto real con impacto social fuera del aula en el que se pongan en práctica conocimientos curriculares de la asinatura de que se trate.
Es una especie de cuadratura del círculo que, cuando ocurre, resulta maravillosa y gratificante para todas las partes, pero que cuesta de identificar y poner en marcha.
El 16 de octubre se celebró en la UPNA una jornada sobre el tema y me invitaron a contar brevemente mi experiencia. Ya en 2013 se celebró otra (ver aquí) en la que tenía más sentido participar, porque hacía cosas en aquel momento. Ahora fue más recordar los proyectos final de carrera que hacíamos con Tasubinsa. Pero por un conjunto de motivos aquello terminó.
De la jornada me gustó la ponencia inagural, de Pilar Aramburuzabala, describiendo lo que es el APS (ver notas en la figura), y algunas ideas sueltas que me llamaron la atención del resto de las ponencias (en su momento tuiteradas aquí):
Es una especie de cuadratura del círculo que, cuando ocurre, resulta maravillosa y gratificante para todas las partes, pero que cuesta de identificar y poner en marcha.
El 16 de octubre se celebró en la UPNA una jornada sobre el tema y me invitaron a contar brevemente mi experiencia. Ya en 2013 se celebró otra (ver aquí) en la que tenía más sentido participar, porque hacía cosas en aquel momento. Ahora fue más recordar los proyectos final de carrera que hacíamos con Tasubinsa. Pero por un conjunto de motivos aquello terminó.
De la jornada me gustó la ponencia inagural, de Pilar Aramburuzabala, describiendo lo que es el APS (ver notas en la figura), y algunas ideas sueltas que me llamaron la atención del resto de las ponencias (en su momento tuiteradas aquí):
- que la universidad tiene que bajar de sus torres de marfil y llegar incluso al barro
- que el APS se aproxima a veces demasiado al voluntariado (y a una acción social "misionera" un poco meh!);
- que la "tercera misión" de la universidad (tradicionalmente llamada extensión universitaria) requiere de un plan estratégico, en el que el APS encaja muy bien, pero entre muchas cosas más.
- que la divulgación científica es un ámbito en el que desarrollar proyectos de APS, especialmente para asignaturas de ciencias básicas.
lunes, 8 de octubre de 2018
Subculturas e identidades
Leía ayer la columna de Juan Ignacio Perez "Hay una subcultura femenina y una masculina" y luego, por azares de la serendipia, veo el capítulo (s2-e3) de Grace and Frnakie en que la pareja gay monta un "Drag Queen Bingo".
Esto me lleva a una conclusión que probablemente sea la lección 1 en estudios de género, pero que yo nunca había visto tan claro: el ocio que elegimos contribuye de forma sustancial a nuestra identidad, y en particular a nuestra identidad sexual.
Por eso hay una subcultura femenina y una masculina. Por eso los chicos que no disfrutamos con el futbol somos "frikis" (más o menos orgullosos de ello según hayamos podido gestionar esa peculiaridad); incluso sospechosos de homosexualidad (bueno, en el cole esa palabra era muy sofisticada, con "maricón" se apañaban mejor).
Hace años, trabajando en una empresa, los domingos por la noche veía Estudio Estadio (el programa que resumía los resultados de la liga) como parte del trabajo; tomaba apuntes, especialmente de los equipos de la gente de mi departamento. Era la única forma de tener conversación los lunes por la mañana, si no estabas fuera de juego (pun intended). Entonces no le daba más importancia, pero con los años me he acordado mucho de aquello. Y es que es un ejemplo en primera persona de como la presión de los pares hace que una persona ilustrada (que yo ya era doctor entonces y todo) se obligue a hacer cosas que no le apetecen en absoluto. El paradigma (subcultura o como le queramos llamar) ya estaba allí antes de que uno llegara, y te integras o eres marginal.
Afortunadamente la cultura, las subculturas (paradigmas y demás) no son estáticos, van cambiando. Y sobre ese cambio se puede influir de distintas formas. Por eso es importante la visibilización de los homosexuales (y de todo el espectro queer de sexualidades líquidas), de frikis, de personas que leen y demás minorías de una u otra forma marginales. Bueno, es importante si queremos que esa evolución vaya en la dirección de una cultura cada vez más inclusiva y abierta en la que más personas se sientan cómodas y nadie tenga que ver Estudio Estadio (ni hacer cosas mucho peores, claro). También hay gente insegura de su identidad que prefiere evoluciones culturales que refuercen los rasgos identitarios estigmatizando, incluso prohibiendo, toda expresión de la marginalidad... mejor no acordarse de este tipo de movimientos y confiar (wishful thinking, I know) en que la historia los disuelva.
Esto me lleva a una conclusión que probablemente sea la lección 1 en estudios de género, pero que yo nunca había visto tan claro: el ocio que elegimos contribuye de forma sustancial a nuestra identidad, y en particular a nuestra identidad sexual.
Por eso hay una subcultura femenina y una masculina. Por eso los chicos que no disfrutamos con el futbol somos "frikis" (más o menos orgullosos de ello según hayamos podido gestionar esa peculiaridad); incluso sospechosos de homosexualidad (bueno, en el cole esa palabra era muy sofisticada, con "maricón" se apañaban mejor).
Hace años, trabajando en una empresa, los domingos por la noche veía Estudio Estadio (el programa que resumía los resultados de la liga) como parte del trabajo; tomaba apuntes, especialmente de los equipos de la gente de mi departamento. Era la única forma de tener conversación los lunes por la mañana, si no estabas fuera de juego (pun intended). Entonces no le daba más importancia, pero con los años me he acordado mucho de aquello. Y es que es un ejemplo en primera persona de como la presión de los pares hace que una persona ilustrada (que yo ya era doctor entonces y todo) se obligue a hacer cosas que no le apetecen en absoluto. El paradigma (subcultura o como le queramos llamar) ya estaba allí antes de que uno llegara, y te integras o eres marginal.
Afortunadamente la cultura, las subculturas (paradigmas y demás) no son estáticos, van cambiando. Y sobre ese cambio se puede influir de distintas formas. Por eso es importante la visibilización de los homosexuales (y de todo el espectro queer de sexualidades líquidas), de frikis, de personas que leen y demás minorías de una u otra forma marginales. Bueno, es importante si queremos que esa evolución vaya en la dirección de una cultura cada vez más inclusiva y abierta en la que más personas se sientan cómodas y nadie tenga que ver Estudio Estadio (ni hacer cosas mucho peores, claro). También hay gente insegura de su identidad que prefiere evoluciones culturales que refuercen los rasgos identitarios estigmatizando, incluso prohibiendo, toda expresión de la marginalidad... mejor no acordarse de este tipo de movimientos y confiar (wishful thinking, I know) en que la historia los disuelva.
sábado, 22 de septiembre de 2018
Imposturas
Oigo en la radio que el libro derivado de la tesis doctoral del presidente del gobierno es muy malo, difícil de entender y poco interesante; versa sobre algo que el periodista considera irrelevante. Me recuerda mi estreno en el Consejo Editorial de mi universidad. Se me ocurrió decir que “los libros se publican para ser leídos” y recibí una agria reprimenda por parte de un viejo catedrático que llevaba tiempo allí. Él sostiene que los libros se deben publicar si su calidad académica lo merece, independientemente de que a alguien le pueda interesar leerlos.
Hace un par de días tuiteaba Científico en España un gif de Buster Keaton andando como un ratón en una rueda con el texto: “Pedir proyectos para poder hacer experimentos para publicar para poder pedir proyectos para poder hacer experimentos para publicar para poder pedir proyectos para poder hacer...” Al comentar yo que es rueda debería producir conocimiento me contesta Miquel Bosch que de vez en cuando, de esas publicaciones sale conocimiento, pero como efecto secundario, no como objetivo principal. Según él no puede serlo ya que el objetivo es publicar, no generar conocimiento, aunque eventualmente se genera como daño colateral.
¿El conocimiento nuevo es un daño colateral del sistema de ciencia profesional? ¿A ese nivel de impostura hemos llegado? Probablemente sí.
En algunas disciplinas la dificultad de definir bien los objetos de estudio y de la aproximación empírica hacen bueno el dicho “ya que no podemos ser profundos, seamos oscuros”. En otros la presión por publicar (el famoso “publish or perish”) ha alcanzado ya el límite de lo tolerable (no es menor el problema de la salud mental de los doctorandos, ver 1, 2 ,3, 4).
El sistema de ciencia tecnología sociedad que tenemos nace del proyecto Manhattan, ni siquiera lleva un siglo en marcha, pero su funcionamiento ha sido tan exitoso que estamos a punto de matar a la gallina de los huevos de oro. La búsqueda de más y más “rentabilidad a la inversión” está desalineando las métricas (“publish”) de lo que miden (conocimiento relevante).
A mí me gusta pensar que ese desalineamiento es un proceso aún reversible, pero viendo los comentarios de investigadores más jóvenes que yo empiezo a tener serias dudas.
Hace un par de días tuiteaba Científico en España un gif de Buster Keaton andando como un ratón en una rueda con el texto: “Pedir proyectos para poder hacer experimentos para publicar para poder pedir proyectos para poder hacer experimentos para publicar para poder pedir proyectos para poder hacer...” Al comentar yo que es rueda debería producir conocimiento me contesta Miquel Bosch que de vez en cuando, de esas publicaciones sale conocimiento, pero como efecto secundario, no como objetivo principal. Según él no puede serlo ya que el objetivo es publicar, no generar conocimiento, aunque eventualmente se genera como daño colateral.
¿El conocimiento nuevo es un daño colateral del sistema de ciencia profesional? ¿A ese nivel de impostura hemos llegado? Probablemente sí.
En algunas disciplinas la dificultad de definir bien los objetos de estudio y de la aproximación empírica hacen bueno el dicho “ya que no podemos ser profundos, seamos oscuros”. En otros la presión por publicar (el famoso “publish or perish”) ha alcanzado ya el límite de lo tolerable (no es menor el problema de la salud mental de los doctorandos, ver 1, 2 ,3, 4).
El sistema de ciencia tecnología sociedad que tenemos nace del proyecto Manhattan, ni siquiera lleva un siglo en marcha, pero su funcionamiento ha sido tan exitoso que estamos a punto de matar a la gallina de los huevos de oro. La búsqueda de más y más “rentabilidad a la inversión” está desalineando las métricas (“publish”) de lo que miden (conocimiento relevante).
A mí me gusta pensar que ese desalineamiento es un proceso aún reversible, pero viendo los comentarios de investigadores más jóvenes que yo empiezo a tener serias dudas.
lunes, 17 de septiembre de 2018
#Naukas18. De la divulgación hacia la cultura científica
Un festejo desmesurado, una "bilbainada", el Woodstock de la divulgación... Un grupo de amigos, un montón de gente muy inteligente y muy comprometida. Una genialidad, una tradición (feliz cumpleaños Milhaud).
Este año no tuve charla, pequeñísimo disgusto en comparación con la enorme alegría de recibir uno de los 3 premios Tesla que se entregan cada año, los Emi, los Oscar (hasta los Nobel ha dicho alguno) de la divulgación. Un reconocimiento de la organización de semejantes fastos es algo muy grande. Acompañado además, por otros dos magníficos colegas, @farmagemma y @mimesacojea nada menos. Muuuchas gracias.
La edición de este año, el segundo en el Euskalduna, y llegando casi a llenarse en ocasiones, fue inagurado por el ministro de ciencia, en vídeo, pero un vídeo enviado a propósito. Tuvo una charla sobre ciencia y música donde la música la ponía una orquesta sinfónica, se presentó un maravilloso documental sobre Etxenike, se entrevistó a Francis Mojica (nuestro firme candidato al Nobel, de verdad)... y muchas cosas más. Dos días fascinantes de verdad.
Viendo la evolución de los 8 años que lleva existiendo (yo he asistido a los 6 últimos), me da la impresión de que el festejo ha ido evolucionando desde la divulgación hacia la cultura científica. Al principio era un evento fundamentalmente de divulgación, era un congreso un poco especial (por la duración de las charlas y la ausencia de preguntas), pero casi un congreso. Poco a poco las charlas se han ido convirtiendo en espectáculos; unos cantando y con disfraces, otros con artes plásticas, otros apelando a emociones intensas, otros con historias maravillosas, con el humor, jugando con el público... Puede ser que la densidad de conocimiento por unidad de tiempo haya incluso bajado, pero eso es lo de menos, para la transmisión del conocimiento en alta densidad ya está el sistema educativo, las charlas formato estándar y muchas otras modalidades. Lo interesante es haber encontrado (pulido y encumbrado) este formato en el que el conocimiento y el pensamiento crítico son el sustrato esencial de un producto cultural de primer orden, de un espectáculo brillante. Buen síntoma el que EITB haya aumentado su apuetsa por este "producto".
Bravo por los organizadores (@uhandrea, @ireductible, @aberron, @maikelnaiblog) y que podamos disfrutar de muchas ediciones más.
----
El Tesla en la UPNA, El Diario.es y Europa Press
martes, 4 de septiembre de 2018
No hay que cambiar de huso horario, sino de uso horario
Al aproximarse el cambio de hora no falta quien comenta que lo que habría que cambiar es de huso horario, que si lleváramos el de Portugal viviríamos mejor, y además que éste lo puso Franco para congraciarse con Hitler, prueba definitiva de su malignidad. La verdad es que utilizar un huso horario u otro no tiene esos efectos. Cambiar de huso horario es equivalente al cambio de hora, ¿Dónde preferimos tener una hora más de sol en invierno, por la mañana o por la tarde? Esa es la cuestión (que ya comentábamos en la entrada anterior).
El movimiento de la tierra alrededor del sol hace que vaya cambiando a lo largo del año el conjunto de lugares en los que anochece a la vez (el “terminador” que se dice cuando se observa desde fuera de la tierra). En verano amanece a la vez en Pamplona, Paris y Copenhague (ver línea azul del gráfico) , mientras que en invierno para cuando amanece en Pamplona lo hizo antes en Paris y antes aún en Copenhague.
A lo largo del año, por tanto, van cambiando los países con los que tenemos sincronizada la hora. Es cierto que el punto medio lo da el meridiano (y por él se pasa dos veces al año, no como con los extremos), por eso se tiende a que los husos horarios sean “verticales” (siguiendo los meridianos), pero la desincronía solar de buena parte del año es motivo suficiente como para preferir tener la misma hora que los países cercanos con los que se tiene la mayor parte de las relaciones.
En resumen, cambiar de huso horario no cambiaría apenas nada. Habría que recordar cambiar de hora al ir a Francia en vez de al ir a Portugal, pero poco más. Lo importante no es tanto el huso horario como el uso horario. En este país comemos muy tarde y cenamos aún más, dormimos poco, tenemos jornadas laborales extensas, partidas y poco flexibles. La forma de usar el tiempo a la que estamos acostumbrados genera muchísimos inconvenientes. Aunque estemos orgullosos de que la paella del domingo esté lista a las 15:30 (o más) y nos parecen unos pringaos esos guiris que a las 12:30 ya han comido, esas costumbres generan un sinfín de problemas. Claro que es mucho más difícil cambiar los usos culturales del tiempo que la denominación de las horas (sea con los husos o con los horarios de verano e invierno), pero es que lo segundo no cambia realmente nada.
En la Wikipedia hay una animación espectacular de la evolución del terminador a lo largo del año sobre Europa central, esta:
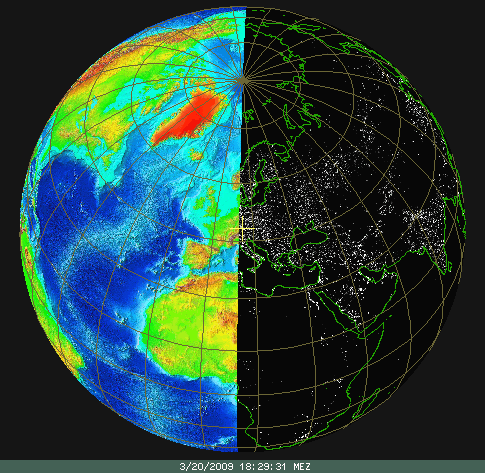
De Boobarkee - Generated with XEphem, Dominio público, Enlace
 |
| El terminador pasando por Pamplona en distintos momentos del año, a la derecha una foto del terminador desde el espacio. |
El movimiento de la tierra alrededor del sol hace que vaya cambiando a lo largo del año el conjunto de lugares en los que anochece a la vez (el “terminador” que se dice cuando se observa desde fuera de la tierra). En verano amanece a la vez en Pamplona, Paris y Copenhague (ver línea azul del gráfico) , mientras que en invierno para cuando amanece en Pamplona lo hizo antes en Paris y antes aún en Copenhague.
A lo largo del año, por tanto, van cambiando los países con los que tenemos sincronizada la hora. Es cierto que el punto medio lo da el meridiano (y por él se pasa dos veces al año, no como con los extremos), por eso se tiende a que los husos horarios sean “verticales” (siguiendo los meridianos), pero la desincronía solar de buena parte del año es motivo suficiente como para preferir tener la misma hora que los países cercanos con los que se tiene la mayor parte de las relaciones.
En resumen, cambiar de huso horario no cambiaría apenas nada. Habría que recordar cambiar de hora al ir a Francia en vez de al ir a Portugal, pero poco más. Lo importante no es tanto el huso horario como el uso horario. En este país comemos muy tarde y cenamos aún más, dormimos poco, tenemos jornadas laborales extensas, partidas y poco flexibles. La forma de usar el tiempo a la que estamos acostumbrados genera muchísimos inconvenientes. Aunque estemos orgullosos de que la paella del domingo esté lista a las 15:30 (o más) y nos parecen unos pringaos esos guiris que a las 12:30 ya han comido, esas costumbres generan un sinfín de problemas. Claro que es mucho más difícil cambiar los usos culturales del tiempo que la denominación de las horas (sea con los husos o con los horarios de verano e invierno), pero es que lo segundo no cambia realmente nada.
En la Wikipedia hay una animación espectacular de la evolución del terminador a lo largo del año sobre Europa central, esta:
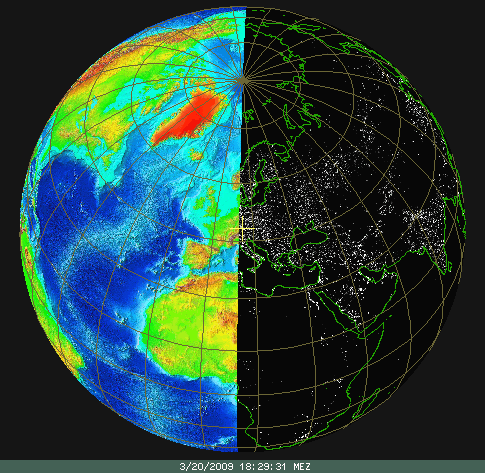
De Boobarkee - Generated with XEphem, Dominio público, Enlace
lunes, 3 de septiembre de 2018
¿cambiamos la hora o no?
Todos los años dos veces nos acordamos del nombre que le damos a cada momento del día, y ahora toca. Si los días tuvieran siempre la misma duración no tendríamos líos, nos habríamos acostumbrado a llamar de la misma forma al amanecer (por ejemplo “8 de la mañana”) y así siempre. El próximo 26 de septiembre (en Pamplona) amanecerá a las 8 de la mañana y anochecerá a las 20 (con menos de 1 minuto de error), ese sí que es un día bien diseñado. Pero manteniendo el mismo sistema horario el 22 de diciembre amanecerá a las 9:35 y el 21 de junio a las 6:29.
Que amanezca a las 9:30 se hace tardísimo. Hay que levantarse de noche, y no amanece hasta que llevas ya mucho rato en el cole (trabajo, etc.). Quizá podríamos cambiar la denominación de las horas y hacer que ese día amaneciera a las 8:30, algo más soportable. Eso sí, el precio a pagar por esa decisión es que el 21 de junio amanecería a las 5:29, bastante antes de que le suene el despertador a muchísima gente.
Hay una forma de conseguir que en junio amanezca un poco más tarde y en invierno un poco antes, consiste en cambiar la hora, usar un horario la parte del año que los días se alargan (el horario de invierno) y otro la mitad del año que acortan. Como nada es gratis, conseguir que esos amaneceres pillan algo mejor tiene la contrapartida de tener que cambiar de hora, rehacer el cuerpo de un día para otro a un horario diferente (vivir un “jet lag” de una hora), cambiar todos los relojes de la casa (y el del coche, que es de los más incómodos).
Ese cambio de hora es lo que actualmente está en vigor. Se decidió de forma armonizada en la Unión Europea hace unas décadas, poco después de la gran crisis del petróleo de los años 70, con el argumento principal de que de ese modo se ahorraba energía. Con el paso de los años, los cambios en los usos y fuentes energéticas hacen que ese ahorro sea mínimo, quizá nulo. Los ciudadanos, hartos de tener que cambiar relojes, han presionado y al final han sido consultados, votando muy mayoritariamente en contra del cambio de hora. Tampoco hay argumentos científicos sólidos, si el cambio tiene una repercusión negativa en la salud de las personas es también algo mínimo.
Hay que elegir, y se plantea una elección en que ninguna opción tiene “razones científicas” a su favor. Lo único científico es que toda las ventajas vienen acompañadas de inconvenientes, el sol hará lo mismo le llamemos como le llamemos. Si amanece antes, anochece antes y viceversa. Ningún sistema horario va a hacer los días de invierno de más de 9 horas ni los de verano de menos de 15. Yo personalmente prefiero evita el cambio (y quedarme con el horario de verano todo el año), pero nunca he vivido así desde que recuerdo. Igual al cabo de unos años me quejaría de eso también.
Hay quien lo lía todo y pretende que la cuadratura del círculo se consigue cambiando de huso horario. Me temo que eso tampoco, pero lo vemos próximamente, en otra entrada, con más datos.
Todo esto ya lo explicaba muy bien Pablo (@DonMostrenco) en Naukas hace unos años AQUI.
Que amanezca a las 9:30 se hace tardísimo. Hay que levantarse de noche, y no amanece hasta que llevas ya mucho rato en el cole (trabajo, etc.). Quizá podríamos cambiar la denominación de las horas y hacer que ese día amaneciera a las 8:30, algo más soportable. Eso sí, el precio a pagar por esa decisión es que el 21 de junio amanecería a las 5:29, bastante antes de que le suene el despertador a muchísima gente.
Hay una forma de conseguir que en junio amanezca un poco más tarde y en invierno un poco antes, consiste en cambiar la hora, usar un horario la parte del año que los días se alargan (el horario de invierno) y otro la mitad del año que acortan. Como nada es gratis, conseguir que esos amaneceres pillan algo mejor tiene la contrapartida de tener que cambiar de hora, rehacer el cuerpo de un día para otro a un horario diferente (vivir un “jet lag” de una hora), cambiar todos los relojes de la casa (y el del coche, que es de los más incómodos).
Ese cambio de hora es lo que actualmente está en vigor. Se decidió de forma armonizada en la Unión Europea hace unas décadas, poco después de la gran crisis del petróleo de los años 70, con el argumento principal de que de ese modo se ahorraba energía. Con el paso de los años, los cambios en los usos y fuentes energéticas hacen que ese ahorro sea mínimo, quizá nulo. Los ciudadanos, hartos de tener que cambiar relojes, han presionado y al final han sido consultados, votando muy mayoritariamente en contra del cambio de hora. Tampoco hay argumentos científicos sólidos, si el cambio tiene una repercusión negativa en la salud de las personas es también algo mínimo.
Hay que elegir, y se plantea una elección en que ninguna opción tiene “razones científicas” a su favor. Lo único científico es que toda las ventajas vienen acompañadas de inconvenientes, el sol hará lo mismo le llamemos como le llamemos. Si amanece antes, anochece antes y viceversa. Ningún sistema horario va a hacer los días de invierno de más de 9 horas ni los de verano de menos de 15. Yo personalmente prefiero evita el cambio (y quedarme con el horario de verano todo el año), pero nunca he vivido así desde que recuerdo. Igual al cabo de unos años me quejaría de eso también.
Hay quien lo lía todo y pretende que la cuadratura del círculo se consigue cambiando de huso horario. Me temo que eso tampoco, pero lo vemos próximamente, en otra entrada, con más datos.
Todo esto ya lo explicaba muy bien Pablo (@DonMostrenco) en Naukas hace unos años AQUI.
sábado, 25 de agosto de 2018
Resumen del curso (2017-18) en divulgación
Continuando con la idea del año pasado de hacer un balance de las actividades de divulgación realizadas en el curso, va a continuación. Pararse un rato a poner las cosas juntas ayuda a cortar, reflexionar y replantear.
Son 30 charlas en total entre unos sitios y otros, casi 50 programas de radio, un festejo de ciencia en el bar al mes, la organización de un curso de verano, Pint of Science y Naukas Pamplona, y algunas cosas más. Muchas de estas cosas, casi todas, en colaboración con Javier Armentia, pieza clave en que todas estas cosas se hayan podido hacer, y que además hace que resulten mucho más divertidas.
CHARLAS
Charlas Bachiller 12 (3 de botijos, 4 de cocina y 5 de engaños de la mente)
Charlas a profes 3 (1 por el CAP de Pamplona y 2 por el de Tafalla)
Naukas 3 (Bilbao 2017 y 2 en Pamplona 2018)
Otras charlas 5
CURSOS DE VERANO
Organización de 1
Charlas en 2
Tallers (Shows) en 2
RADIO y TV
SER Navarra, el Vermú de la Ciencia 24 programas
Onda Cero Navarra, la UPNA en la Onda 28 programas
COPE Navarra, Colaboración el Perolas 4 programas
Otros Radio 2
TVE - Saber vivir 1
CIENCIA EN EL BAR
Temporada en el Chester 7
Taller Show en Egüés 1
ORGANIZACIÓN de FESTEJOS (Coorganización en realidad)
Pint of Science Pamplona
Naukas Pamplona
Maestro de ceremonias
Moderador "Diálogos"
Entrevista Sophia
Inauguración 2 expos UPNA
Miembro de Jurados 2 (Tesis en 3 minutos y Ciencia Clip)
Reuniones, congresos, mesas redondas 6 (2 STEM, 2 G9 y CCSC Córdoba)
Vídeos de Youtube 0 (algo que hay que corregir)
---------------------------------------------------------
Lista completa con fechas y enlaces a los sitios (cuando los hay)
8 y 9 de agosto (2017) -- Ciencia, Migas y Estrellas en Ujué (curso de verano UPNA). Talleres de experimentos tabernarios.
11-14 de septiembre -- Curso de Verano Cuentahistorias científicas
11 de sepriembre -- En el curso de verano: La divulgación a vista de pájaro
12 de septiembre -- Inicio de colaboración en Cope Navarra
15 de septiembre -- Naukas Bilbao, "Los instrumentos del capitán FitzRoy"
18 - 20 de septiembre -- Curso a profesores de primaria (a través del CAP) sobre experimentos sencillos para hacer en el aula (aka "cacharrismo")
27 de septiembre -- Charla en el Museo de educación ambiental de Navarra sobre ondas no tan malignas.
28 de septiembre -- Charla sobre accesibilidad a estudiantes de Trababjo Social
28 de septiembre -- Inicio de la temporada de Ciencia en el Bar.
2 de octubre -- Entrevista en A Hombreos de Gigantes
2 - 6 de octubre -- Moderador en los Diálogos, uno cada día.
5 de octubre -- Mini charla "La ciencia que moverá el mundo" en evento del Consejo Social.
9 de octubre -- Continuación de programas de radio en Onda Cero (30 aniversario UPNA)
15 de octubre -- Inicio de temporada del Vermú de la Ciencia en Ser Navarra.
23 de octubre -- Tribunal en la semifinal del concurso Tesis en 3 Minutos
26 de octubre -- Ciencia en el bar S6-E2
31 de octubre -- Comienzo de colaboración en radio (COPE) sobre ciencia de la cocina.
2 de noviembre -- Inaguración exposición "el ojo electrónico" en Tudela (no vino nadie)
3 de noviembre -- En TVE, Saber Vivir.
6-16 de noviembre -- Participación en el título propio para personas con discapacidad intelectual LaborAble
16 de noviembre -- Ciencia en el Bar en el Valle de Egués (en Semanas de la Ciencia)
23 de noviembre -- Charla en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, Córdoba
1 de diciembre -- Tribunal en la final de Tesis en 3 Minutos.
15 de diciembre -- Misterios científicos de la cocina, IES Zizur
12 de enero -- Botijos. IESO Pedro de Atarrabia en Villava
15 de enero -- Tu cerebro... -- CIP Virgen del Camino
19 de enero -- Ciencia de la cocina -- CIP Virgen del Camino
26 de enero -- Tu cerebro te engaña en el colegio San Cernin
14 de febrero -- Botijos -- IES Altsasu
7 de febrero -- Técnicas de investigación en Bachillerato. Y segunda sesión el 21F.
20 de febrero -- Tu Cerebro te engaña en el IES Ribera del Arga, Peralta
6 de marzo -- Misterios científicos de la cocina, IES Mendillorri
6 de marzo -- Tu cerebro te engaña... CI Burlada
14 de marzo -- Tu cerebro te engaña... Biurdana
19 de marzo -- Botijos IES P. Sarasate, Lodosa
11 de abril -- Apuntes para animar a la divulgación. Doctorales G9 - UC
25 de abril -- Mesa redonda en el Planetario (PlanetaSTEM) sobre disciplinas STEM
27 de abril -- Ciencia de la cocina. IESO Pedro de Atarrabia en Villava
14, 15 y 16 de mayo -- Pint of Science. Organización de los 3 bares de Pamplona.
21 de mayo -- Participación en jornada Mujer en STEM del Consejo Social
24 y 25 de mayo -- Constitución del grupo de trabajo G9-Divulga. Reunión en Badajoz
7 de junio -- Entrevista con Sophia en la UPNA
9 de junio -- Naukas Pamplona, organización y 2 charlas (1 y 2)
Junio -- Concesión de proyectos a la recién creada Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la UPNA.
Julio -- Participación en el jurado de concurso Ciencia Clip
17 de julio -- Nos engañan con la física. Curso de verano sobr epseudociencia en UBU.
9 y 10 de agosto (2018) -- Ujué, estrellas ciencia y migas. Talleres de ciencia en el bar.
domingo, 19 de agosto de 2018
Entrevista con Sophia (una de robots)
- ¿Estas enamorada del Dr. Hanson, tu creador?
- No, los robots no tenemos ese tipo de sentimientos, en cambio tengo entendido que los humanos sí. ¿Tú tienes sentimientos religiosos?
El que un robot te de la vuelta a la cuestión y te devuelva la pregunta, además sobre algo tan personal, me dejó fuera de juego. Seguramente el momento estelar de la conversación con Sophía, la que pasa por ser “la robot más avanzada del mundo”. Con motivo de la fiesta navarra del conocimiento SciencEkaitza estuvo en Pamplona (en concreto el 7 de junio de 2018), y en la UPNA hubo una presentación pública en la que tuve la suerte de actuar como maestro de ceremonias. Le pude preguntar lo que quise, así como transmitir las preguntas que habían hecho otras personas por redes sociales o allí mismo en la sala. Estuvimos algo más de una hora, con muchísimo público (más de 500 personas) y resultó muy entretenido.
Con diferencia, lo más impresionante es la corporeidad, el que esté encarnada en un cuerpo de apariencia humana. Y más aún que no lo sea del todo, que en vez de peluca lleve la parte posterior de lo que sería el cráneo libre y transparente. Sus gestos resultan muy realistas, lo de que haga contacto visual y te siga con la mirada impresiona. Sin embargo, al cabo de un rato te das cuenta de que el sistema de gestos (y de seguimiento de la mirada) y el de voz van por separado. No incorpora lo que ve a la conversación, pero sí cambia algunos gestos en función de lo que dice (cuando se ríe, por ejemplo).
Lo de que sea “la más avanzada del mundo” no deja de ser una frase publicitaria, ya que no está definido a qué tipo de avance nos referimos. Los robots que llevan años construyendo coches son mucho más avanzados en su tarea de construir coches… pero no tienen cara y ojos. Hay robots, como el ASIMO de Honda, que se mueven mucho mejor que Sophia (que de hecho solo mueve el cuello y la cara), y muchos otros. Es en el realismo de la expresión facial en lo que es, si no la más, una de las más avanzadas. Pero ¿para qué sirve un robot con expresión facial? En la Wikipedia podemos leer que “Hanson diseñó a Sophia para ser una compañera adecuada para ancianos en residencias de personas mayores, o para ayudar a multitudes en parques o en grandes acontecimientos. Se espera que finalmente pueda interactuar con otros humanos suficientemente como para obtener habilidades sociales”.
La utilidad de Sophia aún no ha llegado a un punto en que resulte comercialmente interesante para los fines que declara el Dr. Hanson. Pero mientras tanto es un magnífico elemento de provocación. La forma precisa en que se parece a un humano (pero no del todo), en el borde mismo del “uncanny valley”, el tipo de espectáculos al que se presta y, especialmente, su ciudadanía Saudí conforman un coctel perfecto para la provocación.
Esa provocación es importante, ya que la invasión de robots en nuestra sociedad es ya una realidad, y en pocos años será espectacular. Pero son robots incorpóreos en su mayoría, y eso hace que no los reconozcamos como tales. Ya nadie lleva mapas en el coche, confía en un robot que vive en su teléfono para que le de las indicaciones precisas con las que llegar. ¿O es que el Google maps no es “un robot que vive en tu teléfono”? Pero como no tiene cuerpo nos parece que no puede enamorarse o volverse malo (y llevarte dónde él quiera, por ejemplo). En cambio, ante la presencia de un cuerpo, la empatía nos lleva a presuponer esos sentimientos y potenciales intenciones. ¿Debería Google Maps tener ciudadanía de algún país, responsabilidad civil, suscribir seguros, pagar impuestos? ¿Debería ser el robot, su creador, la empresa que lo financia, todos o ninguno? Sólo nos planteamos esas preguntas, que es muy muy importante ir resolviendo, si el robot tiene cuerpo. Por eso el papel provocador de Sophia me parece tan interesante.
jueves, 16 de agosto de 2018
Turismo responsable (y política)
Oigo en la radio (en Hoy por hoy de la Ser) una entrevista con la autora de un artículo sobre el turismo responsable. Sorprendentemente no da recetas, sino elementos para la reflexión. Desde un punto de vista teórico esto es maravillosos. Te acerca conceptos en los que quizá no habías pensado y que tienen un desarrollo académico complejo como huella de carbono, economía circular o gentrificación. Hace un llamamiento a que uno se informe, lea blogs y revistas de viajes y con esa información y los conceptos que conforman el constructo de responsabilidad del turismo tomes tus decisiones. Tan impecable como inútil. ¿De verdad esperamos que el mundo cambie gracias a la concienciación individual?
Hacer una tesis doctoral para elegir unas vacaciones no solo es algo que requiere mucho esfuerzo, sino que lo más probable es que se llegue a diferentes conclusiones sobre lo que hay que hacer de verdad para conseguir "ser responsable". Y es que todos estos conceptos tienen considerables escalas de gris (como el de "apropiación cultural", también de actualidad estos días ¿dónde está la línea razonable, en no pintar de negro a un blanco para un papel de negro, en no poner un actor hetero para un papel de gay o en exigir el título de medicina a actores para papeles de médico?). Este proceso de la individualización de la responsabilidad en la práctica da lugar a una minoría erudita encabronada discutiendo los tonos de gris y una inmensa mayoría que sigue vacacionando dónde le da el presupuesto y le recomendó el cuñado.
Sin embargo es muy importante que la sostenibilidad sea algo a considerar en las decisiones que tomamos. En estas situaciones yo tiendo a pensar que el estado es el gran invento que debería ser garante de los valores comunes. Mediante un sistema consensuado de agregación de las preferencias (un parlamento elegido adecuadamente) se toman decisiones que resulten de obligado cumplimiento y se imponen con la energía que sea necesaria. Así creamos reservas naturales, espacios protegidos, cotos de caza y pesca, cortafuegos y sistemas públicos de vigilancia forestal, etc. etc.
Pero esta aproximación también es un tanto utópica. Fundamentalmente por tres razones:
(i) El conflicto con la libre competencia. Parece que los ejemplos del siglo XX de países donde el 100% de la economía era estatal han dejado claro que eso genera un desánimo individual intolerable. Así que hay que encontrar equilibrios entre la iniciativa privada de poner un hotel o un apartamento en alquiler y la decisión colectiva (pública) de si en qué condiciones se puede hacer esto.
(ii) La capacidad real de los gestores de lo público. Cuando se habla del estado de forma genérica se piensa en instituciones ideales encarnadas en personas también ideales. Pero la realidad es otra. Son personas reales las que han de encarnar esas instituciones, y parece que el ejercicio del poder también "empodera" los peores instintos humanos. Corrupciones y abusos de todo tipo limitan gravemente esa visión ideal del estado como agregador y ejecutor de las decisiones colectivas.
(iii) La reacción frente al poder. "Si el pescado azul que antes era tan malo ahora es bueno es porque los intereses económicos le han presionado lo suficiente". "El wifi está permitido por las presiones de las telefónicas". Este tipo de razonamientos generan un estado de opinión contrario a un excesivo papel del estado (curiosamente desde colectivos autoetiquetados de izquierda en muchos casos).
Así que sea por la "derecha", por la "izquierda" o gracias a la tranversal corrupción, el papel real del estado tiene limitaciones muy importantes, y no está siendo capaz de reaccionar a suficiente velocidad a los retos acuciantes que se plantean a la "sostenibilidad" y la "responsabilidad". Aquí estamos sin saber cómo regular los nuevos monstruos que nacieron como ilusionantes mejoras de la economía colaborativa o el comercio electrónico (apartamentos turíticos, pseudotaxis o blablacars, amazones y walapops)
¿Conclusión? Ya me gustaría tener una suficientemente fuerte y de largo plazo. Como decía antes, tiendo a creer en las soluciones colectivas, en el estado. Quizá una reforma importante de la configuración actual del nuestro (leyes electorales, partidos, etc. una nueva constitución a fin de cuantas) pudiera minimizar los 3 problemas reseñados y recuperar un papel más fuerte. De lo que estoy casi seguro es de que la responsabilización individual no solo no es una solución sino que acelera el mal camino. Todo el tiempo que las personas concienciadas dedicamos a hacer las tesis doctorales con las que decidir dónde comprar alubias o dónde ir de vacaciones no lo dedicamos a la Política (ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados).
Hacer una tesis doctoral para elegir unas vacaciones no solo es algo que requiere mucho esfuerzo, sino que lo más probable es que se llegue a diferentes conclusiones sobre lo que hay que hacer de verdad para conseguir "ser responsable". Y es que todos estos conceptos tienen considerables escalas de gris (como el de "apropiación cultural", también de actualidad estos días ¿dónde está la línea razonable, en no pintar de negro a un blanco para un papel de negro, en no poner un actor hetero para un papel de gay o en exigir el título de medicina a actores para papeles de médico?). Este proceso de la individualización de la responsabilidad en la práctica da lugar a una minoría erudita encabronada discutiendo los tonos de gris y una inmensa mayoría que sigue vacacionando dónde le da el presupuesto y le recomendó el cuñado.
Sin embargo es muy importante que la sostenibilidad sea algo a considerar en las decisiones que tomamos. En estas situaciones yo tiendo a pensar que el estado es el gran invento que debería ser garante de los valores comunes. Mediante un sistema consensuado de agregación de las preferencias (un parlamento elegido adecuadamente) se toman decisiones que resulten de obligado cumplimiento y se imponen con la energía que sea necesaria. Así creamos reservas naturales, espacios protegidos, cotos de caza y pesca, cortafuegos y sistemas públicos de vigilancia forestal, etc. etc.
Pero esta aproximación también es un tanto utópica. Fundamentalmente por tres razones:
(i) El conflicto con la libre competencia. Parece que los ejemplos del siglo XX de países donde el 100% de la economía era estatal han dejado claro que eso genera un desánimo individual intolerable. Así que hay que encontrar equilibrios entre la iniciativa privada de poner un hotel o un apartamento en alquiler y la decisión colectiva (pública) de si en qué condiciones se puede hacer esto.
(ii) La capacidad real de los gestores de lo público. Cuando se habla del estado de forma genérica se piensa en instituciones ideales encarnadas en personas también ideales. Pero la realidad es otra. Son personas reales las que han de encarnar esas instituciones, y parece que el ejercicio del poder también "empodera" los peores instintos humanos. Corrupciones y abusos de todo tipo limitan gravemente esa visión ideal del estado como agregador y ejecutor de las decisiones colectivas.
(iii) La reacción frente al poder. "Si el pescado azul que antes era tan malo ahora es bueno es porque los intereses económicos le han presionado lo suficiente". "El wifi está permitido por las presiones de las telefónicas". Este tipo de razonamientos generan un estado de opinión contrario a un excesivo papel del estado (curiosamente desde colectivos autoetiquetados de izquierda en muchos casos).
Así que sea por la "derecha", por la "izquierda" o gracias a la tranversal corrupción, el papel real del estado tiene limitaciones muy importantes, y no está siendo capaz de reaccionar a suficiente velocidad a los retos acuciantes que se plantean a la "sostenibilidad" y la "responsabilidad". Aquí estamos sin saber cómo regular los nuevos monstruos que nacieron como ilusionantes mejoras de la economía colaborativa o el comercio electrónico (apartamentos turíticos, pseudotaxis o blablacars, amazones y walapops)
¿Conclusión? Ya me gustaría tener una suficientemente fuerte y de largo plazo. Como decía antes, tiendo a creer en las soluciones colectivas, en el estado. Quizá una reforma importante de la configuración actual del nuestro (leyes electorales, partidos, etc. una nueva constitución a fin de cuantas) pudiera minimizar los 3 problemas reseñados y recuperar un papel más fuerte. De lo que estoy casi seguro es de que la responsabilización individual no solo no es una solución sino que acelera el mal camino. Todo el tiempo que las personas concienciadas dedicamos a hacer las tesis doctorales con las que decidir dónde comprar alubias o dónde ir de vacaciones no lo dedicamos a la Política (ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










